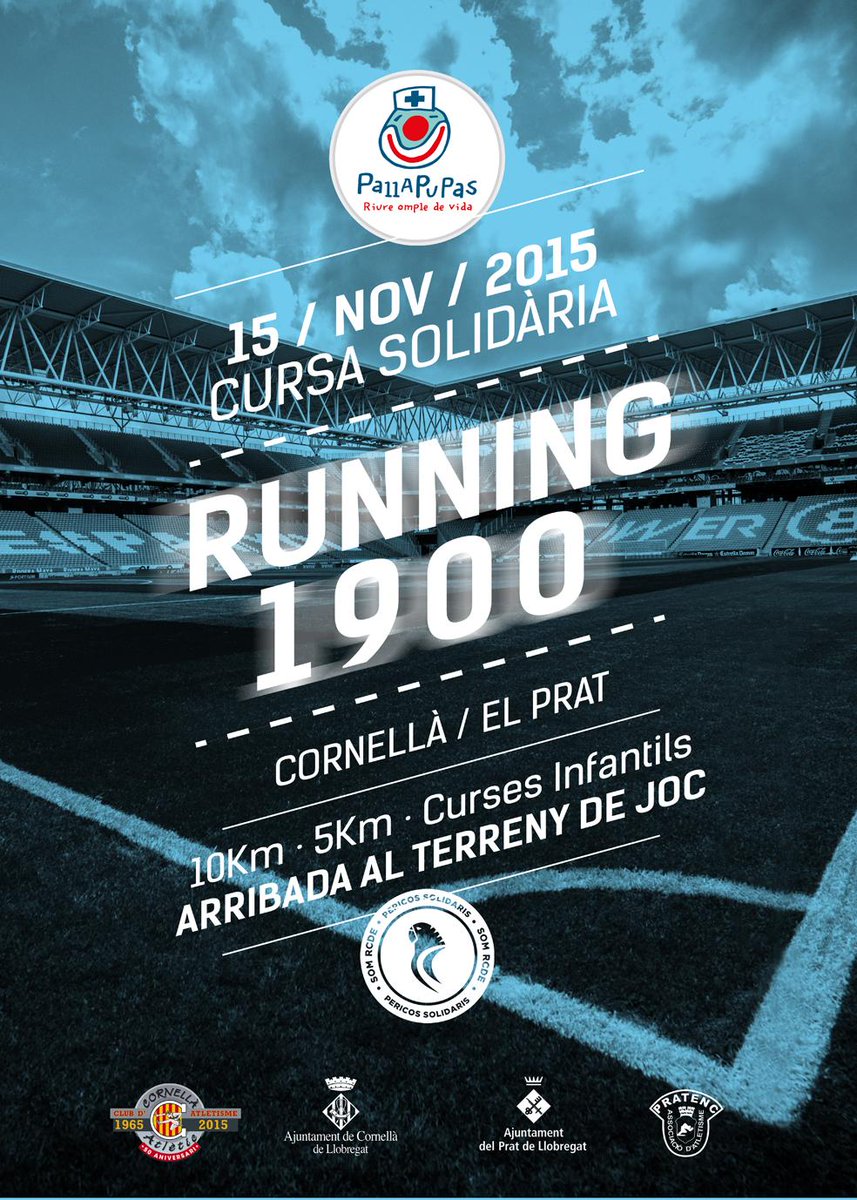"Por tanto, el poder del ciudadano no reside tanto en su voto, como en la dirección a la que dirija su dinero, su forma de consumir y de invertir sus ahorros"
¿No os habéis planteado nunca a dónde va vuestro dinero cuando sale de vuestras manos? Ya sea en compras, ahorro, inversión,... ¿Qué implicaciones tiene comprar un producto u otro? ¿O comprar a un precio o a otro?
Yo llevo un tiempo que sí que me he estado haciendo algunas de estas preguntas. No todas! Tampoco cabrían tantas preguntas en la poca memoria RAM que queda en mi cerebro, pero sí alguna de ellas.
¿Acaba mi dinero en políticas que van en contra del medio ambiente? ¿Ayudo con mis gastos a que haya sueldos precarios? En definitiva, ¿soy coherente con mis valores a la hora de consumir?
Hasta que cayó en mis manos el libro Dinero y conciencia, ¿a quién sirve mi dinero? O más bien fui consciente de su existencia y lo fui a buscar a la biblioteca, no cayó en mis manos.
Básicamente este libro plantea que, para tres temas básicos como Comprar, Ahorrar y Donar, nos hagamos tres preguntas: ¿Qué? ¿Porqué? y ¿Dónde?
La idea es que con estas tres preguntas hagas acto de conciencia de si eres coherente entre tus actos de consumo/ahorro y tus principios y valores.
¿Compras realmente lo que necesitas o compras por impulso? ¿Compras productos que realmente te interesan o te basas sólo en el precio? ¿Sabes qué hay detrás y las implicaciones que tiene comprar un producto en un comercio u otro? Por ejemplo, ¿somos conscientes de las implicaciones que puede tener pagar unos céntimos menos por un paquete de arroz? Probablemente, para que todos nos ahorremos esos céntimos de un comercio a otro, el empresario ha recortado pagos en toda la cadena, desde la producción hasta la persona que nos cobra ese paquete de arroz. Probablemente nos quejamos que a nuestro amigo o familiar le pagan un sueldo indecente sub-mileurista, mientras nosotros, a la vez, siempre buscamos comprar el producto más barato.
Comprar esas judías o esa fruta que tanto nos gusta fuera de temporada implica que nos la traigan desde otro país, a veces incluso desde otro continente, con los posibles problemas de sostenibilidad para el medioambiente que puede tener. Mientras nos quejamos de lo insensibles que son las industrias en no cuidar el medioambiente, probablemente nosotros también ayudamos comprando productos fuera de temporada.
Cuando buscamos los intereses más altos o las comisiones más bajas, ¿Somos conscientes de lo que hace el banco de turno con nuestro dinero? ¿Sabemos si el banco usa nuestro dinero en proyectos/inversiones acordes con nuestros ideales o están usando nuestro dinero para invertir en mercados en los que nunca se nos ocurriría invertir?
Cuando donas, ¿donas en proyectos que realmente te preocupan? ¿o donas por imagen? ¿o donas por lo que te desgraba hacienda? ¿Sabes qué hace la ONG de turno con el dinero que donas? Hace poco estuve hablando con una persona que fue voluntaria en Sudamérica para un par de ONGs importantes y me comentó que desde entonces decidió no volver a donar dinero a ONGs, al ver cómo lo usaban. A partir de entonces sólo dona dinero de forma más local a gente que lo necesita.
Como siempre pienso, ni todo es blanco, ni todo es negro. Además que, a veces, las cosas son más fáciles de decir que de ponerlas en práctica. Pero, al menos, son preguntas para reflexionar y ver si podemos hacer algo más por nuestro entorno y nuestra sociedad.
Como dice la cita del principio (extraída del libro), nuestro poder no está en a quién votamos, sino en qué hacemos con nuestro dinero y dónde lo dirigimos.
¿Acaba mi dinero en políticas que van en contra del medio ambiente? ¿Ayudo con mis gastos a que haya sueldos precarios? En definitiva, ¿soy coherente con mis valores a la hora de consumir?
Hasta que cayó en mis manos el libro Dinero y conciencia, ¿a quién sirve mi dinero? O más bien fui consciente de su existencia y lo fui a buscar a la biblioteca, no cayó en mis manos.
Básicamente este libro plantea que, para tres temas básicos como Comprar, Ahorrar y Donar, nos hagamos tres preguntas: ¿Qué? ¿Porqué? y ¿Dónde?
La idea es que con estas tres preguntas hagas acto de conciencia de si eres coherente entre tus actos de consumo/ahorro y tus principios y valores.
¿Compras realmente lo que necesitas o compras por impulso? ¿Compras productos que realmente te interesan o te basas sólo en el precio? ¿Sabes qué hay detrás y las implicaciones que tiene comprar un producto en un comercio u otro? Por ejemplo, ¿somos conscientes de las implicaciones que puede tener pagar unos céntimos menos por un paquete de arroz? Probablemente, para que todos nos ahorremos esos céntimos de un comercio a otro, el empresario ha recortado pagos en toda la cadena, desde la producción hasta la persona que nos cobra ese paquete de arroz. Probablemente nos quejamos que a nuestro amigo o familiar le pagan un sueldo indecente sub-mileurista, mientras nosotros, a la vez, siempre buscamos comprar el producto más barato.
Comprar esas judías o esa fruta que tanto nos gusta fuera de temporada implica que nos la traigan desde otro país, a veces incluso desde otro continente, con los posibles problemas de sostenibilidad para el medioambiente que puede tener. Mientras nos quejamos de lo insensibles que son las industrias en no cuidar el medioambiente, probablemente nosotros también ayudamos comprando productos fuera de temporada.
Cuando buscamos los intereses más altos o las comisiones más bajas, ¿Somos conscientes de lo que hace el banco de turno con nuestro dinero? ¿Sabemos si el banco usa nuestro dinero en proyectos/inversiones acordes con nuestros ideales o están usando nuestro dinero para invertir en mercados en los que nunca se nos ocurriría invertir?
Cuando donas, ¿donas en proyectos que realmente te preocupan? ¿o donas por imagen? ¿o donas por lo que te desgraba hacienda? ¿Sabes qué hace la ONG de turno con el dinero que donas? Hace poco estuve hablando con una persona que fue voluntaria en Sudamérica para un par de ONGs importantes y me comentó que desde entonces decidió no volver a donar dinero a ONGs, al ver cómo lo usaban. A partir de entonces sólo dona dinero de forma más local a gente que lo necesita.
Como siempre pienso, ni todo es blanco, ni todo es negro. Además que, a veces, las cosas son más fáciles de decir que de ponerlas en práctica. Pero, al menos, son preguntas para reflexionar y ver si podemos hacer algo más por nuestro entorno y nuestra sociedad.
Como dice la cita del principio (extraída del libro), nuestro poder no está en a quién votamos, sino en qué hacemos con nuestro dinero y dónde lo dirigimos.